Almas grises, cuerpos celestes, polvo de estrellas
Fernando D. Umpiérrez el 27 de julio de 2022
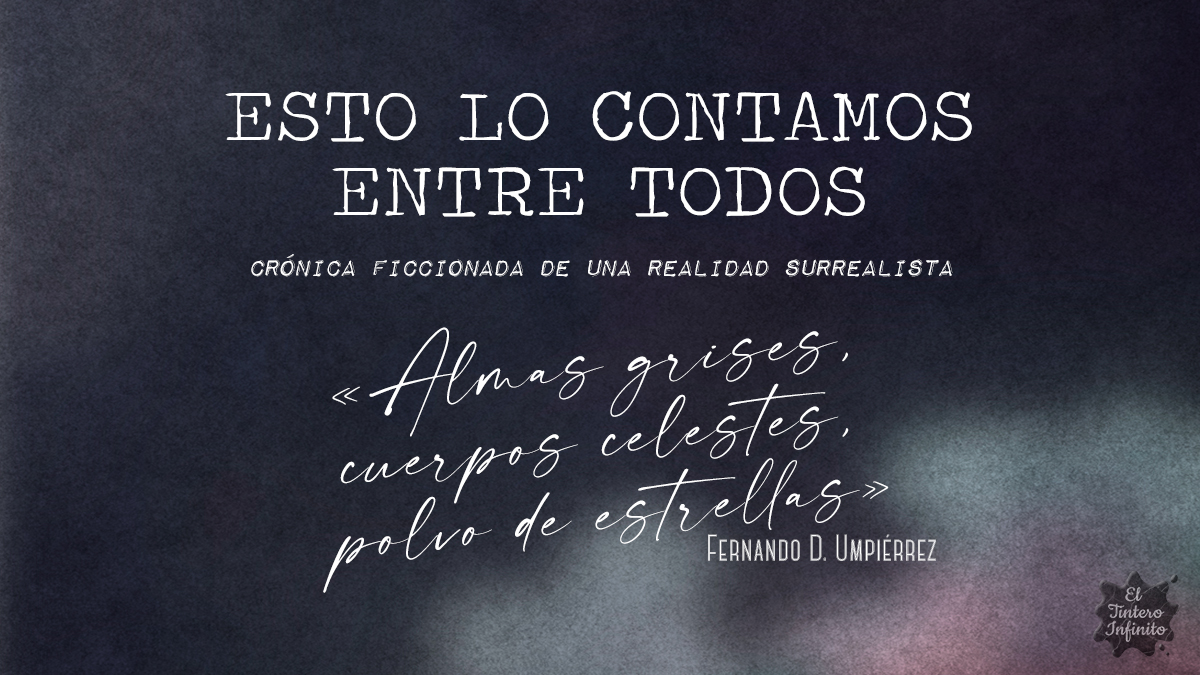
Siguiente entrega de la antología «Esto lo contamos entre todos», que surgió como una manera de dar voz al subconsciente de todos aquellos que, durante la cuarentena que comenzó el 15 de marzo de 2020, se prestaron a participar en este experimento.
El resultado de ese esfuerzo fue un compendio de cuarenta y cuatro variopintos relatos de diversos géneros —desde comedia o drama, hasta ciencia ficción, realismo mágico o terror—, que crecían y se imbricaban poco a poco, conectándose entre sí para formar un universo complejo y orgánico en torno a los conceptos de pandemia, cuarentena y encierro en sus sentidos más amplios, pero con la suficiente entidad propia como para ser intemporales.
La premisa «Almas grises, cuerpos celestes, polvo de estrellas», propuesta por @migue_izqmon, me llegó al corazón. Con lo que a mí me gusta el cosmos y todo lo que contiene, esto era terreno abonado para dejar volar la imaginación. Además, con un músico de tanto talento como Miguel, ¿cómo no iba a colar semejante temazo al final?
Este es uno de esos relatos que sirve como telaraña que conecta con muchos otros de la antología, previos y posteriores ¿Sabrás seguir el rastro?
Almas grises, cuerpos celestes, polvo de estrellas
Las vistas desde aquel pequeño ventanuco siempre le habían parecido fascinantes, casi podía notar el vacío al otro lado, la inmensidad que le hacía sentirse diminuto. Y, frente a él, aquel punto azul pálido dándole los buenos días, o las buenas noches; ya qué más daría.
Estiró la mano lentamente para coger un lápiz que cruzaba flotando su visión y apuntó los últimos datos de verificación en el diario de abordo. Tendría que haber finalizado su misión hacía treinta y cinco días, pero los de abajo habían dictaminado que en aquel momento no era seguro, debido a una pandemia que estaba azotando todo el planeta. Al parecer, no se arriesgaban a que las muestras se contaminasen, ni contaban con el equipo humano suficiente para asegurar una reentrada en las condiciones adecuadas.
Así que ahí seguía él, anclado en una órbita que giraba a la velocidad de un inmenso reloj de arena.
Una luz parpadeante distrajo su atención y se acercó al ordenador de a bordo.
«Videollamada entrante».
El sudor frío recorrió la espalda mientras comprobaba el emisor, y sus peores temores se confirmaron de inmediato al leer el nombre que aparecía en la pantalla
«Daniel (casa)».
Hubiese preferido un mensaje del centro de mando diciendo que habían fallado todos los controles y que se precipitaba irremediablemente hacia una muerte segura.
Daniel era el típico amigo del colegio del que te distancias cuando tus caminos en la vida se separan, propiciado, por qué no decirlo, porque era un hipocondríaco de manual, y eso le sacaba de quicio. Hacía poco que habían recuperado la comunicación, en parte porque se enteró de su misión espacial, y en parte —la mayor parte—, porque se aburría durante la cuarentena. Al parecer, su novia Alicia le había dejado recientemente al no poder aguantar semejante paranoia. ¿Por qué será que no le sorprendía?
Aquella era su tercera videollamada de la semana, así que dejó que el piloto luminoso parpadeara hasta que Dani se diese por vencido. Pero el problema no era solo Daniel.
Desde que se decretase el estado de alarma y la cuarentena obligatoria, el volumen de comunicaciones se había incrementado de manera exponencial. Familia, compañeros de trabajo o amistades perdidas hacían cola en su terminal, porque al parecer no tenían nada mejor que hacer durante el día. Era un goteo incesante que interfería con la comunicación habitual con el control de la misión, y eso que llamar a una estación espacial internacional no resultaba ni sencillo, ni barato, precisamente. De lo que no se daban cuenta era de que él llevaba un año, nueve meses y veintiún días en aislamiento, alejado física y emocionalmente de toda la humanidad.
Habían pasado exactamente 223 días desde que pulverizase el récord absoluto de permanencia en el espacio conseguido por Valery Polyakov en 1995, y el peso de los días seguía haciendo añicos la gravilla.
Lo peor era que, con los experimentos concluidos, todo el material llevaba empaquetado desde hacía treinta y cinco días a la espera de recibir una actualización desde la Tierra, lo que le dejaba demasiado tiempo para pensar.
Podía pasarse horas observando aquella hipnótica esfera irregular desde la que le llegaban noticias inquietantes. Solo en estos primeros cuatro meses del año, el planeta ya había sufrido seis terremotos de más de 5,5 grados, los coletazos de los terribles incendios que azotaban Australia, una pandemia global inédita desde hacía 100 años, el nuevo despertar del Krakatoa, un incendio forestal que se acercaba peligrosamente a la zona de exclusión de Chernóbil y un asteroide, denominado 52768 (1998 OR2), que estaba a punto de pasar muy cerquita de la Tierra. Con semejante menú de despropósitos, cualquiera se inclinaría a creer que a la tercera roca desde el Sol le había dado acidez y, a lo mejor, —solo a lo mejor— nosotros no éramos más que el jalapeño del burrito.
Daba la sensación de que vivíamos en un bucle existencial permanente, en el que nos pensábamos eternos. Después de cada catástrofe o cada epidemia que había hecho tambalear los cimientos de nuestra propia realidad, nos levantábamos y sacudíamos el polvo del abrigo como si hubiésemos trucado el juego y tuviésemos vidas infinitas. Y después de coger un poco de aire, volvíamos al principio de la partida, lanzándonos hacia delante, dispuestos a alcanzar algo parecido a la fase final de esta aventura, fuese cual fuese.
Alguno seguramente estaba convencido, a día de hoy, de que, de habernos tocado la fase de los dinosaurios, nosotros hubiésemos sobrevivido al meteoro. Ese era precisamente el problema, que asumíamos que podíamos ser eternos, cuando en realidad éramos simples Personajes No Jugadores en una partida que nos venía grande y que seguiría en marcha después de que nos hubiesen expulsado de los recreativos.
En lugar de ser conscientes de que solo estábamos de paso, nos habíamos colgado la capa de templarios con una misión divina, imbuyéndonos en la falsa sensación de ser quienes poníamos las reglas. En lugar de cuidar el terreno de juego, nos creíamos los dueños del balón y los que decidían cuándo se terminaba el partido.
Por eso renacíamos una y otra vez cual Ave Fénix, solamente para repetir los mismos errores, contando como victorias, batallas sobre las que no teníamos ningún tipo de control en absoluto. Esa era la trampa que nos colocábamos para evitar el terror al ser conscientes de nuestra adicción a nosotros mismos. No, no éramos polvo de estrellas, como decía Carl Sagan, sino marionetas moldeadas a partir de la ceniza de nuestras propias almas grises.
Pero, ¿y si en lugar de actuar como un virus individual que únicamente se preocupaba de autoperpetuarse, abrazábamos la idea de una conciencia colectiva? ¿Y si nos dábamos cuenta de que nosotros, como entidad, ocupábamos un infinitésimo de la historia de la existencia, y dedicábamos ese tiempo a disfrutar y sostener aquello que nos había tocado en suerte? Puede que esa fuese la única manera de dejar de correr intentando llegar a parte alguna, como galgos desesperados por alcanzar la liebre de peluche en una pista circular.
Desde luego, tanta inactividad le dejaba demasiado tiempo para pensar.
Otro piloto intermitente se encendió en el panel de comunicación. Esta vez era un mensaje prioritario desde el control de tierra, lo que le hizo soltar un suspiro de alivio. Resultaba que se había producido un error en las previsiones de llegada del OR2 1998, porque a uno de los del departamento de cálculo se le olvidó llevarse una, cosa que, lo crean o no, pasaba mucho más a menudo de lo que parecía. El asteroide pasaría mucho más lejos de la Tierra de lo que se había estimado en un principio, y no sería hasta dentro de cincuenta y siete años cuando su cercanía podría ser realmente preocupante.
El responsable de los cálculos juraba y perjuraba que el cuerpo celeste había modificado «conscientemente» su trayectoria, alejándose unos grados del rumbo original. Pero de todos era sabido que aquel ingeniero en particular gustaba de ir en cursiva más a menudo de lo normal, así que nadie le tomó demasiado en serio.
Por fin una buena noticia, un problema menos del que preocuparse.
Con una sonrisa en la cara, encendió el reproductor de música y se impulsó contra los controles, dejando su cuerpo a la deriva mientras se abandonaba a los primeros acordes del Space Oddity de Bowie, satisfecho porque la humanidad había ganado su enésima batalla.
Un relato de Fernando D. Umpiérrez
A partir de la premisa de @migue_izqmon:
«Almas grises, cuerpos celestes, polvo de estrellas».
«Esto lo contamos entre todos». © Todos los derechos reservados.
Banda Sonora Opcional: Space Oddity – David Bowie
- Categoría: Esto lo contamos entre todos, Relatos cortos
- Etiqueta: astronauta, Ciencia Ficción, cosmos, estrellas, humanidad, reflexion, universo
Publicado por Fernando D. Umpiérrez
Guionista, escritor, superviviente y tan biólogo como médico el Gran Wyoming. Un soñador empedernido encerrado en el cuerpo de un pragmático redomado. Observador impasible de realidades alternativas. Ahora sobrevivo como guionista de fortuna. Si buscas alguna historia y no la encuentras, quizás puedas contratarme...
